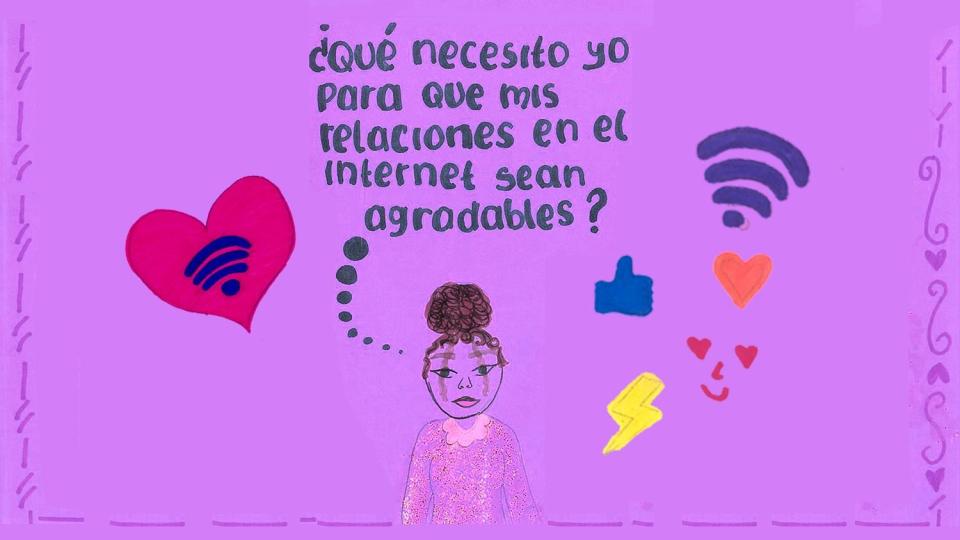
La madre de Laura* nos escribe preocupada porque hay un video de su hija de 16 años circulando en varios chats, incluido el chat familiar. Ellas viven en otra ciudad, así que agendamos una llamada lo antes posible, sin imaginar que lo que vendrá serán varias conversaciones con sus padres para explicarles que lo que está pasando no es culpa de Laura y que no merece ningún castigo.
Laura habla poco, parece un poco abstraída. Dice que no le importa lo que está pasando, solo quiere que termine. Mientras tanto, se oye a su padre de fondo diciendo que esto no estaría ocurriendo si ella no hubiese grabado el video.
Le pido al padre que se acerque al teléfono, la llamada se vuelve más caótica.
Mientras la madre confiesa que su primera reacción también fue castigarla, el padre dice que siempre quiso apoyarla, pero que ahora que sabe que es culpa de Laura, no sabe cómo actuar. Le pregunto a qué se refiere y explica que cuando fueron a poner la denuncia, una funcionaria les informó que, si ella envió el video, no hay nada que hacer; que ella lo hizo con consentimiento, que nadie la obligó, y que por lo tanto es igualmente responsable.
Respiro hondo antes de explicarles que la información que les dieron es falsa y que su hija no ha hecho nada malo. Intento decirles que en este momento Laura necesita su apoyo. El padre se adelanta y me dice que no me preocupe, que no volverá a pasar porque ya le quitó el celular y tiene prohibidas las redes sociales.
Intento pensar rápido, me cuesta entender que a nadie le resulte alarmante que la viralización empezó en el chat familiar, o que Laura se cierra cada vez más y cuenta menos sobre lo sucedido.
Laura y yo volvemos a hablar una vez más, hago lo posible para que sepa que lo que le está ocurriendo no es su culpa, que no está sola. Siento que no me cree del todo - ella solo quiere que todo pase, pero no pasa. La comunicación con Laura se va volviendo más y más difícil. La frustración cada vez ocupa más espacio en nuestros intercambios esporádicos y se va tornando evidente que estamos luchando contra algo muy grande.
Laura no es la única. Me acuerdo de Carmen*, que llamó muy avergonzada porque sus amigas le dijeron que era su culpa por haber confiado en su novio. La de Mariela*, que no quería denunciar a su agresor porque, al ser menor de edad y vivir con sus padres, ellos también se iban a enterar. O la de Helena*, que tuvo que irse de su casa porque sus padres le dieron una paliza y la llamaron "zorra" cuando su novio filtró videos que ella ni sabía que había grabado.
Cada semana personas como ellas nos escriben desde que en el año 2018, el Taller de Comunicación Mujer, a través de su programa Navegando Libres por la Red, abrió una línea de acompañamiento para abordar situaciones de violencia de género digital.
Estos años de acompañar nos han permitido generar conocimientos situados, y algo que hemos observado, es que una de las violencias que más afecta a adolescentes y personas jóvenes (especialmente mujeres cis y trans) es la violencia sexual digital. A esto se suma que, como vimos en los relatos iniciales, son situaciones especialmente complejas debido al desconocimiento de sus redes de apoyo acerca de cómo contenerles y apoyarles.
Frente a esto, con el deseo de desarrollar otras estrategias de acompañamiento, contribuir a la prevención de las violencias de género digitales e incentivar la construcción de relaciones desde el cuidado, los afectos y la responsabilidad colectiva, quisimos acercarnos a distintos grupos de adolescentes y embarcarnos en un proceso de investigación participativa que nos diera más luces acerca de cómo prevenir y acompañar situaciones que ningune adolescente debería tener que atravesar.
Pensando en Laura*, en Carmen*, en Mariela* y en Helena* decidimos hacernos cargo de la frustración para transformarla en acciones. Con ese impulso y con las ganas de, ojalá, inspirar procesos similares en otros contextos recogemos aquí algunos aprendizajes y puntos que fueron clave.
¿De dónde partimos?
En diferentes procesos en los que hemos participado escuchamos a educadores, psicólogues, familiares y otras personas que trabajan con adolescentes levantar alertas acerca de los riesgos y peligros de Internet y de la necesidad de restringir ciertas actividades o directamente colocar apps de control parental – muchas veces de forma oculta.
Observamos que estas situaciones reproducen formas de actuar que ya han sido muy cuestionadas en otros ámbitos de la violencia de género. Por ejemplo, a quienes trabajamos desde un enfoque de derechos no se nos ocurriría decir que para prevenir embarazos no deseados lo mejor es la abstinencia. Y, sin embargo, un mensaje frecuente para la prevención de la violencia sexual digital es que el sexteo es peligroso y es mejor no practicarlo.
Cuando escuchamos cosas como esta, que nos alarman, intentamos que la lluvia de preocupaciones no termine acaparando todos los relatos. Y, con esfuerzo vamos colocando semillitas que nos inviten a pensar más allá del control parental y otras prácticas de monitoreo. Tarea ardua en un contexto donde se ha normalizado el castigo y control social en lugar de promover medidas educativas integrales, acciones comunitarias, y el acceso a información sobre cuidados digitales.
Desde la práctica feminista sabemos que no podemos seguir siendo un grupo de adultos debatiendo sobre lo que conviene o no conviene a las adolescencias, sin las adolescencias presentes.
No tenemos todas las respuestas, pero tenemos claro que es importante explorar prácticas de cuidado que consideren la agencia de les adolescentes y que coloquen en el centro sus voces, inquietudes, necesidades y deseos. El fin, es seguir alimentando la imaginación y haciendo realidad nuestras ficciones.
Está muy bien eso, pero ¿cómo prevenimos la violencia que viven las adolescencias en los espacios digitales?
Desde Navegando Libres, consideramos que una estrategia valiosa para prevenir la violencia de género digital es la educación sexual integral. Con la influencia de los esfuerzos que se han generado desde esta disciplina, inicialmente el foco de esta investigación giraba en torno a las prácticas de consentimiento de adolescentes. Sin embargo, aprender de las que vinieron antes nos permitió darnos cuenta de que era importante problematizar algunas de las estrategias que ya se habían propuesto.
Fue muy esclarecedor comprender que, si bien la educación en torno al consentimiento es importante, por sí sola, no es suficiente cuando hablamos de prevenir situaciones de violencia sexual. Pues, a pesar de que, en los últimos años, en occidente, el consentimiento se ha colocado en el centro de las políticas de justicia sexual, educación sexual y prevención de la violencia sexual no existe evidencia de que la educación en consentimiento reduzca la violencia sexual.
Esto tiene que ver con que una de las problemáticas centrales en torno a la violencia sexual no es la ausencia de consentimiento sino las relaciones de poder basadas en el género, así como las normas sociales que sirven para justificar y normalizar la violencia sexual contra mujeres. Y, añadiríamos a personas con identidades/expresiones de género y orientaciones sexuales no normativas, personas con discapacidades o neurodivergencias, personas racializadas y otras condiciones que podrían generar desequilibrios de poder y situaciones de discriminación como la diferencia de edad.
Es así que acogimos la invitación de otras autoras a descentralizar el consentimiento como la principal característica para la prevención de la violencia sexual y abrir espacio para otros aspectos como el cuidado, la empatía, la comunicación, con el reto de aplicar estas pautas a los espacios y relaciones mediadas por lo digital.
Y entonces, ¿qué hacemos con el consentimiento?
Con esto, no sugerimos que la enseñanza y los aprendizajes en torno al consentimiento deban ser abandonados. La invitación no es a descartar, sino a imaginar y reinventar.
Por ejemplo, en un estudio realizado con un grupo de adolescentes, se observó que, aunque entendían que el consentimiento se trataba de un acuerdo verbal activo, en la práctica el consentimiento tendía a tener un carácter pasivo. Esto, concretamente en el ámbito digital supone varios retos a la hora de imaginar herramientas que se basen en los conocimientos y experiencias de les adolescentes. Es decir, ¿cómo podrían traducirse estas prácticas de consentimiento que no necesariamente son explícitas o verbales al espacio digital?
Aquí también tenemos ya caminos recorridos que nos pueden inspirar. Uno de estos, es el diálogo entre las éticas de consentimiento y la teoría queer que, desde hace décadas, plantea la necesidad de entender la relación de este concepto con límites, poder, deseo, placer, vulnerabilidad, riesgo, acceso, revelación, vergüenza, entre otras. En ese sentido, la importancia de entender el contexto como algo matizado, dialógico y flexible antes que estable y binario; un proceso colaborativo, auto reflexivo, donde ocurren negociaciones que implican reconocer el propio poder, privilegio, deseos, el placer mutuo y la preocupación por la experiencia de la otra persona involucrada.
Traducido a las relaciones que se dan en el espacio digital, estas propuestas tienen el potencial de aportar a la construcción de una internet libre de violencia, segura y habitable para todes.
¡Volvamos a las adolescencias!
Habiendo entendido esto, desarrollamos una metodología participativa y cualitativa para comprender mejor las experiencias de las adolescencias en los entornos digitales. Para involucrar activamente al grupo de adolescentes en la recolección y análisis de sus propias ideas, realizamos talleres inspirados en la Educación Popular y el Teatro Político, con el objetivo de poner en diálogo sus percepciones, sentires y prácticas. A su vez, se intencionó que los talleres fueran en sí mismos un aporte valioso para la prevención de las violencias digitales, que les permitieran identificar este tipo de situaciones y que abrieran conversaciones en torno a posibles acciones de cuidados preventivos.
Algunas cosas que encontramos:
- Las narrativas construidas por les adolescentes tenían una tendencia a relacionar internet y las tecnologías con situaciones negativas, de violencia y de riesgos.
- A menudo entendían el consentimiento como la obtención de permiso o autorización de forma unilateral. Menos frecuentemente lo vinculaban con establecer acuerdos, y en raras ocasiones mencionaron la importancia de la voluntad o el deseo. Además, fue común asociar el consentimiento como algo que corresponde a los adultos.
- Al explorar las experiencias de violencia que habían vivido, identificaron la confianza como un factor de vulnerabilidad y expresaron dificultades para confiar en las personas de su entorno.
- En cuanto a las redes de apoyo, aunque las madres y padres fueron identificados como quienes les acompañaban más de cerca cuando vivían alguna situación de violencia, había un patrón de castigo antes que de apoyo inicial. Pocas veces intervenían de forma positiva las amistades u otros adultos de su entorno.
- En situaciones hipotéticas y reales de violencia digital, hubo una tendencia a optar por el control parental y la intervención policial como posibles soluciones, la responsabilización de las víctimas y la priorización de la sanción sobre la reparación.
- Al invitarles a imaginar cómo les gustaría que fueran Internet y las tecnologías se observó una tendencia de enunciar lo que no querían que existiera y hubo dificultades para imaginar en positivo lo que sí desearían.
Desde ahí extendemos algunas invitaciones a quienes trabajan con adolescencias:
- Desarrollar estrategias y políticas que aborden de manera efectiva los desafíos de la violencia digital. Por ejemplo: incluyendo el uso de internet y las tecnologías en el abordaje de la educación sexual integral, desde un enfoque de derechos.
- Profundizar en el estudio del consentimiento digital, abordando no solo las relaciones sexo-afectivas, sino también otras interacciones cotidianas.
- Fortalecer la respuesta comunitaria en relación a situaciones que ocurren en entornos digitales junto con estrategias para prevenir la revictimización o conductas punitivas dirigidas hacia las víctimas - es importante cultivar imaginarios de justicia restaurativa.
- Fortalecer la presencia de amistades y figuras de apoyo en entornos digitales.
- Brindar herramientas a quienes acompañan, guían y educan a las adolescencias de forma sostenida y en profundidad.
- Explorar qué condiciones son necesarias para practicar el consentimiento en contextos digitales, a la vez que seguimos construyendo lenguajes que sean capaces de comunicar mejor los conceptos e incentivar su uso y apropiación.
¡Las adolescencias necesitan espacios para imaginar, ficcionar y reclamar sus fantasías!
Quedan preguntas abiertas que nos emociona seguir ideando y conspirando. Más allá del consentimiento digital, ¿qué aprendizajes son necesarios para la prevención de la violencia de género digital y para un uso responsable de las tecnologías donde haya espacio para el gozo?
- 211 views




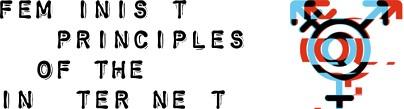
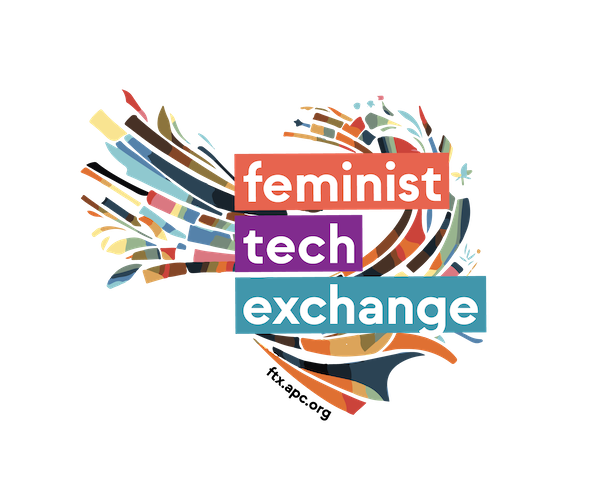
Add new comment